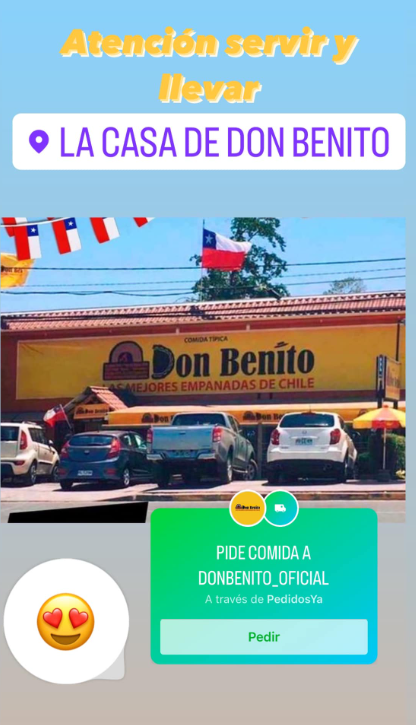Economía Naranja en Colombia
Desde 2017, Colombia instaló con fuerza una idea que rápidamente cruzó fronteras: la cultura y la creatividad podían dejar de ser solo identidad para convertirse en estrategia económica. La llamada Economía Naranja, formalizada a través de la Ley 1834, se presentó como una respuesta moderna a viejos problemas estructurales: empleo, desigualdad, centralismo y falta de diversificación productiva.

Cuando la cultura entra al lenguaje del mercado
El concepto era atractivo. Prometía crecimiento sin extractivismo, desarrollo con identidad y
una nueva valoración del talento creativo. Sin embargo, como todo gran relato, merece ser
observado con atención crítica.
La definición oficial es clara: la economía naranja agrupa actividades que transforman ideas en
bienes y servicios culturales con alto valor agregado, protegidos por propiedad intelectual. En
ese marco, la cultura deja de ser solo expresión simbólica y pasa a operar bajo lógicas de
productividad, encadenamiento y rentabilidad.
Aquí surge la primera tensión:
¿qué ocurre cuando la cultura comienza a ser medida con los mismos indicadores que la industria
tradicional?
Para algunos, este enfoque dignifica el trabajo creativo y lo saca de la precariedad histórica.
Para otros, corre el riesgo de subordinar el sentido cultural al valor de mercado, privilegiando
lo vendible por sobre lo significativo.

Un mapa amplio, pero desigual
El modelo colombiano incluye un espectro extenso de sectores: artes y patrimonio, industrias culturales e industrias creativas. Desde las artes escénicas y el patrimonio inmaterial, hasta los videojuegos, el diseño, el software creativo y los contenidos digitales.
En el papel, la economía naranja aparece como un ecosistema inclusivo y diverso. En la práctica,
sin embargo, no todos los sectores compiten en igualdad de condiciones. Las áreas más vinculadas
a tecnología, publicidad y plataformas digitales suelen concentrar inversión, mientras que
expresiones comunitarias o patrimoniales siguen dependiendo del financiamiento público.
La pregunta no es menor:
¿puede un mismo modelo sostener tanto la lógica del mercado global como la fragilidad del
patrimonio local?
El gestor cultural frente al nuevo paradigma
Uno de los efectos más visibles de la economía naranja es el cambio de rol del gestor cultural.
Hoy se le exige saber de financiamiento, indicadores, propiedad intelectual, innovación y
escalabilidad, además de sensibilidad artística y trabajo territorial.
Este giro profesionaliza el sector, pero también aumenta la presión sobre quienes operan en
contextos precarios, donde hablar de “ecosistemas creativos” muchas veces suena lejano frente a
la falta de infraestructura básica.
La gestión cultural se vuelve estratégica, sí, pero también más exigente y menos romántica.

¿Hub creativo o narrativa exportable?
Colombia ha logrado posicionarse discursivamente como un hub creativo en América Latina. El
concepto de economía naranja se exportó, se citó en foros internacionales y se transformó en
marca país.
El desafío es que ese relato no se agote en el plano simbólico.
Porque una política cultural no se mide solo por su capacidad de atraer inversión, sino por cómo
redistribuye valor, protege la diversidad y fortalece lo público.
La discusión sigue abierta
La economía naranja no es un error ni una solución definitiva. Es, ante todo, un campo de disputa: entre mercado y cultura, entre innovación y tradición, entre discurso y realidad.
Para medios culturales, el desafío no es celebrar ni rechazar el concepto de
forma automática, sino interrogarlo. Preguntarse a quién beneficia, qué excluye, qué transforma
y qué deja intacto.
Porque cuando la cultura se convierte en política económica, lo que está en juego no es solo
crecimiento, sino el sentido mismo de lo que entendemos por desarrollo.